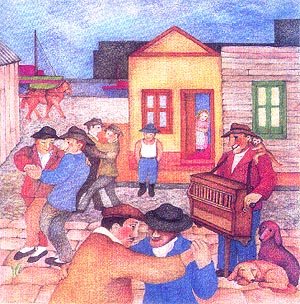Una
reina perfecta de Inés Garland
Busco a mamá aunque sé que nunca está cuando llego del
colegio. Hay flores en la mesa de la entrada; en el baño de visitas veo la
toalla de hilo recién planchada con un montón de tablas, como mi uniforme del
colegio, y jabones nuevos, violetas, con perfume a violetas. Esta noche vienen
invitados. Voy a la cocina y abro la heladera. En el estante del medio hay una
mousse de chocolate, espumosa y perfecta. Me imagino que me siento en la
alfombra del cuarto azul y me la como toda. Despacio. Con el dedo. Pero sé que
la mousse no es para mí. Ni siquiera la
pruebo y me preparo una roseta con manteca para comer sentada en el piso del
cuarto azul.
Al cuarto azul todos le dicen el escritorio menos yo. No es
un escritorio, es un cuarto azul. Hay fotos en blanco y negro por todos lados.
También hay un bar, dos puertas que se abren a una caja de espejos llena de
botellas de líquidos dorados y transparentes y copas muy finas que mi hermana
más chica se dedica a morder de vez en cuando, cuando nadie la está mirando.
Mamá y papá entonces corren hacia ella, papá le mete los
dedos en la boca para sacarle los vidrios aunque mi hermana sigue lo más bien
como si fuera normal tener la boca llena de vidrios de una copa que le han
dicho muchas veces que es cara y regalo de casamiento, y que si ella sigue con
esa manía no va a quedar ninguna. A veces me gustaría volverme Pulgarcita y
meterme en el bar que tiene olor a madera con otra cosa que, algún día lo
sabré, es whisky. Sería como vivir en una ciudad de edificios de vidrio: me vería
reflejada en el cielo y en la tierra, multiplicada detrás de las botellas, en
fila par los costados junto con los palos para revolver los tragos. También
iría al cajón de la mesa de luz de mamá y me acostaría en una toalla chiquita y
verde que tiene sobre un uñero de cuero con sus iniciales.
Mis hermanas deben de estar en algún lado, pero estoy sola
en la casa y lo único que hago es esperarla a mamá para pedirle un plato de
mousse. En algún momento ella llega, entra en la casa apurada con el pelo largo
y rubio y su nube de perfume que en esta época es de gardenia aunque yo no lo
sepa hasta años más tarde. Apenas la veo le pregunto si puedo comer un
poco de mousse, un poquito de mousse, le digo, para que
parezca menos.
—Es para los invitados —dice mamá y ahora que ella volvió sí
puedo ver a mis hermanas sentadas frente a la televisión en los bancos de
madera y a Berta que cocina para la noche.
Mamá levanta la tapa de la olla y prueba.
—Póngale una pizca más de sal —dice.
El brazo de Berta busca el plato de sal. Pienso
que pizca debe ser cuando la sal se agarra así con la
punta de los dedos y se deja caer sobre la comida como
una nieve finita. Nevishca.
Mamá se va para su cuarto y la sigo. No insisto con lo de la
mousse. Los no de
mamá no se mueven jamás de su lugar. Son como piedras enormes y negras. Los
dice así, muy quietos, aunque no parece pensarlos
mucho. Le salen fácil y las cosas se terminan ahí, en la piedra;
si no, seguirían. Pero eso tampoco lo pienso ahora. La sigo por el pasillo y se
mete en el baño, abre la ducha, antes de cerrar la puerta mira la hora, la veo acercarse
la muñeca a los ojos, el pelo le cae por la espalda y debe ser un bosque suave
lleno de perfume, un buen lugar para mí-Pulgarcita. En su cuarto, colgando sobre
la puerta abierta del ropero hay un pantalón de
terciopelo negro envuelto en un plástico. Encima de la cama,
un sweater de cuello alto con hilos de plata. En el piso, un par de botas
negras, de taco, altísimas. Me saco los zapatos, me pongo las botas y abro la
puerta
del ropero para mirarme en el espejo. El corazón se me debe
de haber subido a la cabeza porque lo siento golpear ahí, como loco. Desde el
espejo me mira mi cuerpo con el uniforme arrugado, veo mis piernas flacas dentro
de esas botas de mujer. Después, de repente, es tarde. Mamá está parada en la
puerta con la salida detoalla y la gorra de baño y yo me saco las botas muy
rápido pero me caigo sentada y las medias se me quedaron ahí dentro y de la
puerta se cae el pantalón y mamá lo levanta. Qué hacés acá, los dedos, las
botas recién lustradas, andá a lavarte las manos inmundas.
Algún día habré olvidado estas palabras. Las recordaré
mientras escriba y pensaré que no debería repetirlas.
Mamá cierra la puerta y detrás de la puerta se debe de estar
soltando el pelo, dejándolo caer de golpe, todo junto. Como Rapuntzel, pero no
lo sueltapara que yo suba a la torre por la trenza y la rescate, lo suelta para
esperarlo a papá.
Papá no es el mismo de la foto que está en el cuarto azul,
una foto en blanco y negro donde aparece pensando, con la camisa muy blanca y
corbata y muy serio. El de la foto es el de la mañana. Ahora papá tiene la
corbata floja y está arrugado. Se va planchado a la mañana y vuelve arrugado a
la tarde. Pasa por la cocina a darles un beso a mis hermanas.
—¿Por qué no vas a ver la tele, vos? —me pregunta cuando se
encuentra conmigo en el cuarto azul. Le preguntaría a él si puedo comer mousse,
pero
él nunca dice nada de esas cosas. —Preguntale a tu madre —me
contestaría. Me toca la cabeza. Lo sigo por el pasillo hasta que se mete en el
cuarto. La veo a mamá de espaldas en la penumbra. Se da vuelta de golpe cuando
entra papá. Tiene el cuerpo echado hacia atrás. Algún día
notaré que siempre aleja el cuerpo, como si tuviera que
soportar contra su voluntad la cercanía de los demás, pero ahora me parece que
está tomando envión para saltar hacia adelante como una gata enojada.
—Cada día llegás más tarde —dice.
Papá me mira y cierra la puerta. Me acuesto en el piso. No
escucho las palabras de las voces atrapadas en el cuarto. Me duele la barriga.
Por debajo de la puerta un aire frío y con olor a tierra de la alfombra me
sopla
en la cara. Seguramente me baño y como fideos o arroz,
mientras Berta va y viene del comedor con el mantel, las servilletas blancas con
olor a plancha; copas, miles de copas en una bandeja que después pone en fila
al lado de cada plato; los cubiertos, también en fila, tenedor
chico afuera, tenedor grande adentro, cuchillo chico afuera, grande adentro y
hay que frotar todo con un repasador limpio para que brille después, cuando
mamá venga y prenda las luces y las cosas se llenen de estrellas
como si el cielo se hubiera caído en la mesa.
Mamá toca el timbre de su cuarto. Berta va. Viene. Busca un
vaso de agua. Va. Viene. Trae las botas.
—¿Qué tenías que ir a tocar? —me dice.
Se va al lavadero. Vuelve con las botas y va. Viene. Llena
dos jarras de plata con agua de la heladera
y mucho hielo. En el baño mamá se está pintando con la
puerta abierta. Al salir me sonríe y algún día pensaré que es como verla en la
televisión.
—¿Ya comieron? —pregunta.
La sigo al living donde pone música. La sigo a la cocina.
Habla con Berta.
Mis hermanas la miran. Sabré cuando escriba esto quea mis
hermanas también les parece una reina lejana esta mujer de pantalones de
terciopelo y sweater de brillitos y pelo largo y rubio que le cae por la
espalda.
La reina dice que podemos saludar a los invitados cuando
lleguen. Mi hermana más chica tiene que prometer que no va a morder ninguna
copa.
Un rato más tarde estamos bogando entre los
invitados.
.Qué grandes que están. Qué amor. Están cadadía más iguales
a vos. A Esteban. Aire de familia. Mamá me apoya una mano en el hombro, su
brazo lleno de pulseras tintinea cerca de mi oreja.
—Está idéntica a su abuela —dice una de las amigas con voz
muy fuerte. Y habla de mí. No me es fácil imaginarme con la cara de miabuela.
Papá le alcanza un vaso de vino a una amiga de mamá.
—Qué amor —le dice ella y le toca la cara. Su mano de uñas
pintadas se queda un instante en la cara de papá. Mi hermana trata de morder
una copa pero la ven y nos mandan a la cama por eso. Mamá me empuja un poco por la espalda. Papá es
el que nos lleva al cuarto.
Hablamos en voz baja en la oscuridad, mis hermanas y yo. Lo
escribiré porque lo habremos hecho en todas las fiestas. No recordaré ninguna
de nuestras conversaciones.
Desde el living llegan voces, la música, algún grito, una
risa muy fuerte de un amigo de papá que se ríe así siempre, como si quisiera
que todos sepan
que algo le hizo gracia. Mis hermanas se duermen. Yo escucho
la puerta corrediza del comedor cuando mamá la abre para que pasen a comer. Me
quedo dormida.
Me despierto sobresaltada. Hay alguien en el pasillo. Se
oyen las voces del otro lado de mi puerta
cerrada. Alguien se ríe y toma mucho aire como si se ahogara.
Una voz —la conozco aunque ahora no quiera reconocerla— se enrosca en el aire y
baja y sube, una voz de víbora que se arrastra por debajo de mi puerta y vuelve
al pasillo y parece subirle por el cuerpo a la otra voz, de mujer, que hace
ruidos cortos, suspira, se queja muy despacio como si no quisiera que la
escucharan.
—Estás loco —dice la voz de mujer—, por favor, basta. La voz
de víbora se mueve por el aire, baila. La voz de mujer vuelve a decir, “loco”,
pero se ríe
cuando lo dice. De repente mamá está llamando a papá. Su
voz viene nadando por el pasillo donde alguien volcó de
golpe los ruidos de la fiesta.—Esteban —está diciendo.
La puerta de mi cuarto se abre y alguien entra y la cierra
con rapidez.
—Esteban —vuelve a decir mamá—. Ya no
sabía dónde buscarte.—Me moría por una aspirina —dice papá
del
otro lado de la puerta. Oigo respirar a la persona que se
metió en mi
cuarto. Me quedo muy quieta.
—Hay en el botiquín. La persona que se metió en mi cuarto se
aplasta
contra la pared. Estoy segura de que va a oír mi corazón en
la oscuridad. Una de mis hermanas habladormida. Siento el aire que entra de
golpe en la boca de la persona que está contra la pared. Mucho después de que
las voces de papá y mamá ya no se oigan, abre la puerta y se va. Deja su
perfume estancado en el aire del cuarto. Para un cumpleaños alguien me regalará
ese perfume. Ese día abriré la tapa del frasco para olerlo yrecordaré esta
noche escondida en mi memoria. Me vuelvo a quedar dormida. Unos gritos exaltados
de papá me despiertan. Ya no hay música ni
otras voces. Me levanto. El living huele a cigarrillo. La puerta
corrediza que da al balcón está abierta y papá y mamá están afuera. Papá se
agarra de la baranda con el cuerpo asomado hacia abajo y habla a los gritos
como
si les escupiera palabras a sus amigos que están en la
calle. Mamá saluda con el brazo en alto.—Qué manga de borrachos —dice papá y
los
dos se dan vuelta para entrar. Antes de que se den cuenta de
que estoy ahí los miro un momento. Mamá está seria y tiene la cara muy blanca.
La boca despintada queda desnuda y triste y la hace parecer enferma. Cuando
escriba tendré que admitir que es como una victoria verla así. Y que
me da mucho miedo.—¿Dónde estabas cuando desapareciste? —le
dice a papá. En ese momento me ven. —¿Puedo comer un plato
de mousse? —digo.—No hay más —dice mamá.
En el mismo instante en que lo dice, veo la mousse. En el
piso, al lado de un parlante. Queda un poco menos de la mitad pero no la voy a
poder comer.
Está llena de colillas de cigarrillo aplastadas en la espuma
o flotando en un líquido grisáceo. —Andá a tu cama —dice mamá, pasando por
delante de mí. La sigo hasta el baño, la veo de perfil
frente al
espejo. Se recoge el pelo y se lo ata detrás de la nuca.
Sabe que estoy ahí, mirándola. Entonces, sin sacar la
vista
del espejo, cierra la puerta.