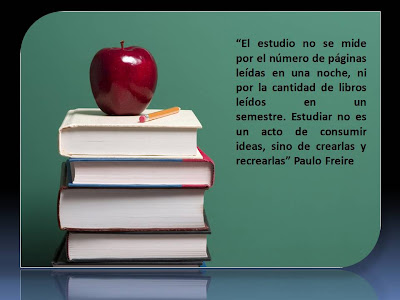domingo, 3 de diciembre de 2017
viernes, 24 de noviembre de 2017
miércoles, 15 de noviembre de 2017
martes, 7 de noviembre de 2017
Al gato no le importa de Claudia Piñeiro
La frase ¡Al diablo la Navidad! es ¿una blasfemia, un oxímoron, pecado, una irreverencia o un grito desesperado que no nos atrevemos a dejar salir? No lo sé. Vengo de una familia católica donde siempre se festejó la Navidad. Al principio, con mi familia paterna y materna juntas, en la casa de mi abuela, la madre de mi madre, que cocinaba para todos, servía la mesa para todos, y luego lavaba los platos de todos. Años después, a partir de una discusión en una Nochebuena, sólo nos reunimos con la familia materna. Los primeros años mi padre seguía viniendo; nos adelantábamos con mi mamá y mi hermano y él llegaba para la hora del brindis, el pan dulce y los regalos. Hasta que un día por fin dijo: “Coño, que yo no hago más la fantochada”, y no fue ni ese 24 ni ningún otro.
Más allá de la angustia que me provocaba la ausencia de mi padre en las Navidades, la anécdota me hizo estar preparada para decir “¡Al diablo la Navidad!” algún día. Antecedentes familiares me amparan. Genéticos, casi. En este caso, alguien dirá: “Loca como tu padre”, en vez del lugar común “Loca como tu madre”, lo que no deja de ser alentador desde el punto de vista de género.Pero a pesar del permiso paterno, hasta el 2010 no me atreví a mandar la Navidad al diablo. Que la tradición familiar, que los niños y sus ilusiones, que alguien tiene que seguir la posta de la abuela que ya no está, que tampoco hace mal, que a vos nada te viene bien. Durante los años que estuve casada no sólo no me rebelé sino que además me ocupé religiosamente del árbol, el matambre, los tomates rellenos, los turrones, la sidra, las pasas de uva a las doce, el pan dulce, etc, etc, etcétera.
Sin embargo en el 2011, al fin, parece que la cosa puede cambiar. Por lo pronto mis hijos pasarán la Nochebuena con el padre y el Año Nuevo conmigo, lo que me deja absoluta libertad de elección acerca de cómo pasar el 24: si cometo una herejía no arrastraré a nadie conmigo. Pero enfrentarse a esa libertad implica elegir qué quiere uno, lo que tampoco es fácil. Hace semanas que vengo evaluando distintas opciones. Varios amigos, con las mejores y más amorosas intenciones, me invitaron a pasar la Nochebuena con ellos y sus familias. Pero eso sería algo así como comer los mismos tomates rellenos en la casa de otros y ni siquiera poder quejarse porque al relleno le pusieron demasiada mayonesa. La opción de quedarme sola en mi casa, ver una buena película, comer rico y emborracharme resultaría una gran alternativa si yo bebiera alcohol, cosa que no hago. Y sin alcohol, temo que a los primeros fuegos artificiales que estallen en el cielo cerca de mi ventana me ponga mal porque no estoy con mis hijos, me sienta sola, me pregunte quién me mandó cambiarle la fecha con quien mis hijos festejan cada evento al padre, llore, y a las doce en punto salga corriendo a buscar al gato para decirle “¡Feliz Navidad!”, el único ser vivo que me acompaña. También evalué viajar esa noche y que las doce campanadas me encuentren en vuelo y a los brindis y abrazos con el compañero de asiento que me haya tocado en suerte. Pero sería muy engorroso y un derroche de dinero extravagante, más teniendo en cuenta que el 25 al mediodía tengo que estar en mi casa para recibir a mis hijos.
Y entonces, cuando nada parecía cerrar, llegó la mejor alternativa: una amiga me invitó a una cena donde estaba juntando a todos los que no festejan la Navidad porque pertenecen a otra religión, porque no pertenecen a ninguna, o porque no y punto. La propuesta era: “Los invito a comer a mi casa mientras los demás festejan la Navidad”. Acepté. Sólo me falta saber si cuando den las doce alguno me hará la gracia de levantar la copa, total no le hace mal a nadie. Y si en cambio nadie lo hace, comprobaré si me resulta indiferente o si volveré corriendo a mi casa, con lágrimas en los ojos, a decirle “¡Feliz Navidad!” al gato.
martes, 31 de octubre de 2017
viernes, 20 de octubre de 2017
jueves, 28 de septiembre de 2017
domingo, 10 de septiembre de 2017
martes, 5 de septiembre de 2017
miércoles, 30 de agosto de 2017
domingo, 20 de agosto de 2017
Filosofía olla
Una de las tantas jodas de haber nacido en otro siglo, no es solo haber estudiado tantas cosas que ya no sirven para nada, sino, tener que aprender, de aca en mas, cada dia algo nuevo, tan solo para seguir viviendo.
El terror a las máquinas
Último día de vacaciones infantiles en Buenos Aires y Amparo quiere ir al cine.
Como buena abuela, estoy dispuesta a cualquier sacrificio, dejando en claro que va a ser muyyyyy complicado sacar entradas (no vaya a ser que el esfuerzo no se note).
Mi hija con sus teorías educativas mendiolaceñas, insiste en que los padres responsables no llevan a las criaturas el último día a ningún jolgorio porque es el momento de preparar útiles y deberes. Ajá -digo sin afán de meterme con usos y costumbres de los porteños. Tomo mi cartera y salgo a la empresa para conseguir entradas. Por supuesto, la multitud que hay supera lo concebible. Un rápido vistazo me da la pauta que, si me atengo a la cola, Ampi no se podrá volver a Mendiolaza hasta sus quince años.
Descubro entonces LA MÁQUINA. Es una expendedora de entradas electrónica donde mediante sucesivas pantallas se puede elegir la película, la hora, los asientos, el combo con pochoclo, etcétera, y si le acertaste a todas las pantallas aún queda insertar la tarjeta; algunas maniobras más y ¡bingo!, la niña entrará a ver Monster University, que tanto le gusta... a su mamá y a su abuela.
Un grupo de adolescente estaba en las mismas vacilaciones que yo, desentrañando la máquina mediante prueba y error pero, mientras ellos se reían cada vez que se equivocaban, yo transpiraba helado con una angustia inexplicable.
Y de pronto mi cabeza salta a París, a ese primer viaje y aquella primera máquina con la que me enfrenté en la vida. Domingo de mi llegada, sola, sin amigos y sin hablar una palabra que no fuera cordobés. Con todo el susto de una mina provinciana inmersa en la Ciudad Luz, decidí ir al Pompidou, el inmenso museo que quería visitar y al cual llegué, con las patitas temblando, no recuerdo cómo. Estaba allí, pero, ¿entrar? Las puertas estaban franqueadas por máquinas incomprensibles, ¿y cómo pedir ayuda sí sólo sabía decir pâté fua?
El museo está todo rodeado por una escalera ascendente que comencé a trepar esperando que en algún lugar hubiera alguien que me diera una mano. Inútil. Subí tres pisos cada vez más desalentada hasta que de pronto vislumbré adelante mío a un boliviano. Era pequeño, morochito y con rasgos inconfundibles. Parecía a punto de entrar, y no se le notaba el terror que sin duda podía verse en mí. Confiando profundamente en la solidaridad latinoamericana, me avalancé a él. Le expliqué mi situación, abrí mi billetera para que él sacara el dinero de la entrada, y terminé mi angustioso relato con un "por favor, ayudame". Esperaba que no fuera rencoroso por la Conquista de los blancos pero, si así fuere, le explicaría que los polacos no tuvimos nada que ver. Estaba preparada para todo menos... para que me contestara en inglés y en lugar de boliviano resultara ser iraní. Igual nos entendimos de maravillas, me franqueó la entrada y a la salida me invito a tomar un café.
Sobre mis posteriores andanzas parisinas con el iraní quizás vuelva en otra nota. Ahora quiero regresar al hall de entrada, al cine y a ese miedo que nunca cesa. Aquellos que no nacimos en la generación de las máquinas y hemos saltado del picaporte a los aparatos inteligentes, llevamos en la frente una marca invisible. Detrás de cada uno hay un héroe. Alguien dispuesto a seguir aunque nos cambien las reglas y los aparatos, locamente. Con un agravante: no se trata de aprender a manejar un aparato, se trata de aprender cada versión del mismo aparato que va saliendo al mercado, a la que algo le han cambiando con el sólo fin de joderte la vida y vendértelo más caro. Tampoco se trata de que una quiera tener "el último", sólo que al que tenías, lo hacen desaparecer en el acto. Quizás estén todos juntos con las bolitas o los calcetines impares, y las divas que morían aferradas a un teléfono blanco y no a un smartphones intelligent .La peli, preciosa
domingo, 6 de agosto de 2017
sábado, 29 de julio de 2017
El lenguaje
"Los primeros vínculos que se entablan con las palabras son siempre apasionados. Todos recordamos de nuestra infancia palabras amadas a veces por su sonido, pal...abras salvajes, incompresibles otras, palabras que no se dejaban atrapar, palabras antipáticas o ridículas. Las palabras estaban vivas, eran bichos sonoros que se aparecían de pronto en distintas situaciones de la vida y se teñían de lo que esas situaciones nos significaban. No había acepciones oficiales, sólo palabras mías, vinculadas a mi vida (...)
Las palabras no nacen pegadas a las cosas, son solidarias con ellas. Para mí "malvón" no podía separarse del contacto y el olor áspero de las hojas, del rojo brillante de los pétalos que me pegaba con saliva en las uñas para parecer una señora; "vereda" tenía el frío del agua que yo empujaba con el dedo por los canalcitos de las baldosas rumbo al cordón, tenía ruido a cadena y a pedal de bicicleta."
Graciela Montes,
de "Lenguaje silvestre y lenguaje oficial o de cuando las palabras se separan de las cosas",
en "El corral de la infancia"
Las palabras no nacen pegadas a las cosas, son solidarias con ellas. Para mí "malvón" no podía separarse del contacto y el olor áspero de las hojas, del rojo brillante de los pétalos que me pegaba con saliva en las uñas para parecer una señora; "vereda" tenía el frío del agua que yo empujaba con el dedo por los canalcitos de las baldosas rumbo al cordón, tenía ruido a cadena y a pedal de bicicleta."
Graciela Montes,
de "Lenguaje silvestre y lenguaje oficial o de cuando las palabras se separan de las cosas",
en "El corral de la infancia"
domingo, 23 de julio de 2017
Un viaje gracias a la palabra
UN VIAJE GRACIAS A LA PALABRA.
Seguramente a los colegas narradores les sucede algo similar, un fiesta sucede en el cuerpo mientras contamos. Algo parecido a espiar por la ventana la vida de los personajes de los cuentos para poder hablar de ellos. Un "me fui pero estoy". Cosa tan linda como extraña. Esa sensación no se va así nomás, ¡no!, dura, y eso es hermoso. Uno se queda por un rato, después de la contada, con un aleteo de mariposas en el pecho, con una energía diferen...te en las piernas (como si se cambiara el andar terrestre por el vuelo), una bella excitación en todo el cuerpo sin duda producto de ese trance que es contar una historia. Personalmente creo que la causa es el viaje que generan las palabras mientras brotan como flores de la boca y el alma del narrador oral.
Elisa Vázquez y yo llevamos adelante el ciclo HISTORIAS ROBADAS, desde el 2005 aproximadamente. En la actualidad, en La Forja, en Flores, cada cuarto sábado del mes. Y ambas sentimos lo mismo en cada "contata", un entusiasmo parecido al que sentíamos de jovencitas antes de ir a un baile, o a una fiesta. Elegimos los cuentos, la ropa, las lecturas previas, y llegamos al lugar de la cita con la emoción del comienzo. ¡Eso es fabuloso! No perder ese movimiento interior que nos hace dudar, temer, disfrutar, poner la voz y el cuerpo para soltar la historia desde lo más profundo del Ser.
La mirada y el silencio de los escuchadores merecen un comentario aparte. Sin ese convivio no habría fiesta, ni baile, ni encuentro... Gracias por hacerlo posible
Publicado en facebook
Seguramente a los colegas narradores les sucede algo similar, un fiesta sucede en el cuerpo mientras contamos. Algo parecido a espiar por la ventana la vida de los personajes de los cuentos para poder hablar de ellos. Un "me fui pero estoy". Cosa tan linda como extraña. Esa sensación no se va así nomás, ¡no!, dura, y eso es hermoso. Uno se queda por un rato, después de la contada, con un aleteo de mariposas en el pecho, con una energía diferen...te en las piernas (como si se cambiara el andar terrestre por el vuelo), una bella excitación en todo el cuerpo sin duda producto de ese trance que es contar una historia. Personalmente creo que la causa es el viaje que generan las palabras mientras brotan como flores de la boca y el alma del narrador oral.
Elisa Vázquez y yo llevamos adelante el ciclo HISTORIAS ROBADAS, desde el 2005 aproximadamente. En la actualidad, en La Forja, en Flores, cada cuarto sábado del mes. Y ambas sentimos lo mismo en cada "contata", un entusiasmo parecido al que sentíamos de jovencitas antes de ir a un baile, o a una fiesta. Elegimos los cuentos, la ropa, las lecturas previas, y llegamos al lugar de la cita con la emoción del comienzo. ¡Eso es fabuloso! No perder ese movimiento interior que nos hace dudar, temer, disfrutar, poner la voz y el cuerpo para soltar la historia desde lo más profundo del Ser.
La mirada y el silencio de los escuchadores merecen un comentario aparte. Sin ese convivio no habría fiesta, ni baile, ni encuentro... Gracias por hacerlo posible
Publicado en facebook
martes, 18 de julio de 2017
Yo cuentero
YO CUENTERO
Muchas son las disciplinas que se vienen juntando con los cuentos, pero no nos olvidemos que lo importante es el cuento. La declamación, el teatro, títeres, clown, vestuarios y objetos, música, canto e instrumentos, bienvenidos sean, siempre y cuando ayuden a mejorar y a ayudar al cuento. No hay que olvidarse que el protagonista es el cuento, no son ni el cuentero ni la actuación, ni la música, ni el canto.
El CUENTO que dice.
El CUENTO que cuenta
El CUENTO que revive historias
El CUENTO que nos hace reír, sin necesidad de groserías
El CUENTO que nos pasea por paisajes nunca pensados.
El CUENTO que retoca vivencias y estimula a salir a otros cuentos
El CUENTO que hace posibles nuestras más viejas fantasías y también las últimas
El CUENTO que retoca ternuras
El CUENTO que juega con los miedos y nos asusta a las risas.
El CUENTO que…………………………………………….
EL CUENTO QUE NOS ABRAZA, NOS TOCA Y NOS ENSEÑA A SER MEJORES PERSONAS
Por eso lo importante es el cuento, con mas o menos arte, pero que nos cuente desde todos los ángulos posibles aquello que teníamos en algún lugar y no sabíamos como hacerlo.
Ese cuento que leímos y queremos compartirlo porque algo tiene de nosotros, esa historia tan linda que no tiene ni comienzo, ni peripecia, ni final pero que linda que es.
Todo es válido, el libro, el poema, la canción, el cine, el teatro, todo cuenta, pero sin ser monólogo un cuentero cada vez que cuenta, se-cuenta, se revive, se emociona o se divierte y se comparte, se sufre y se pasea mientras va construyendo otros cuentos con sus escuchas.
Bienvenidos todos los maestros del cuento, bienvenidos todos aquellos que con sus cuentos nos transportan con imágenes que son tan efímeras como ese cuento que nos deja un sabor que tal vez nunca se vaya y que cada día necesitemos incorporar nuevos sabores por efímeros que sean
Muchas son las disciplinas que se vienen juntando con los cuentos, pero no nos olvidemos que lo importante es el cuento. La declamación, el teatro, títeres, clown, vestuarios y objetos, música, canto e instrumentos, bienvenidos sean, siempre y cuando ayuden a mejorar y a ayudar al cuento. No hay que olvidarse que el protagonista es el cuento, no son ni el cuentero ni la actuación, ni la música, ni el canto.
El CUENTO que dice.
El CUENTO que cuenta
El CUENTO que revive historias
El CUENTO que nos hace reír, sin necesidad de groserías
El CUENTO que nos pasea por paisajes nunca pensados.
El CUENTO que retoca vivencias y estimula a salir a otros cuentos
El CUENTO que hace posibles nuestras más viejas fantasías y también las últimas
El CUENTO que retoca ternuras
El CUENTO que juega con los miedos y nos asusta a las risas.
El CUENTO que…………………………………………….
EL CUENTO QUE NOS ABRAZA, NOS TOCA Y NOS ENSEÑA A SER MEJORES PERSONAS
Por eso lo importante es el cuento, con mas o menos arte, pero que nos cuente desde todos los ángulos posibles aquello que teníamos en algún lugar y no sabíamos como hacerlo.
Ese cuento que leímos y queremos compartirlo porque algo tiene de nosotros, esa historia tan linda que no tiene ni comienzo, ni peripecia, ni final pero que linda que es.
Todo es válido, el libro, el poema, la canción, el cine, el teatro, todo cuenta, pero sin ser monólogo un cuentero cada vez que cuenta, se-cuenta, se revive, se emociona o se divierte y se comparte, se sufre y se pasea mientras va construyendo otros cuentos con sus escuchas.
Bienvenidos todos los maestros del cuento, bienvenidos todos aquellos que con sus cuentos nos transportan con imágenes que son tan efímeras como ese cuento que nos deja un sabor que tal vez nunca se vaya y que cada día necesitemos incorporar nuevos sabores por efímeros que sean
domingo, 16 de julio de 2017
Mi abuela me enseñó
Mi abuela me enseñó a leer.
Mi abuela me enseñó los libros y me traspasó su amor hacia ellos. No tuve elección, fue su herencia. Mi abuela me dijo que con los libros yo nunca estaría sola.
Me enseñó a cuidar de mis ojos adueñándome de ellos como el lugar más preciado, el más nítido. Me explicó que si alguna vez fallasen los oídos, no sería tan grave, poco me perdería, todo lo que valía escuchar se había escrito y lo rescataría con mis ojos. Me dijo que si alguna vez fallase l...a voz, no sería el fin. Recibiría el sonido exterior sin devolverlo y nadie lo echaría en falta, menos yo. Estaban las palabras para ser ejecutadas: por mis oídos las que ya estaban concebidas, por mis manos las que quisiera inventar. Al final, sin mencionar siquiera otras carencias como el olfato o el gusto, mi abuela me dijo que ignorara la sordera y la mudez si llegasen a acometerme, que la única falta total era la ceguera.
Que cuidara mis ojos. Sólo con ellos podría leer. Sólo ellos me salvarían de la soledad.
Mi abuela me enseñó los libros y me traspasó su amor hacia ellos. No tuve elección, fue su herencia. Mi abuela me dijo que con los libros yo nunca estaría sola.
Me enseñó a cuidar de mis ojos adueñándome de ellos como el lugar más preciado, el más nítido. Me explicó que si alguna vez fallasen los oídos, no sería tan grave, poco me perdería, todo lo que valía escuchar se había escrito y lo rescataría con mis ojos. Me dijo que si alguna vez fallase l...a voz, no sería el fin. Recibiría el sonido exterior sin devolverlo y nadie lo echaría en falta, menos yo. Estaban las palabras para ser ejecutadas: por mis oídos las que ya estaban concebidas, por mis manos las que quisiera inventar. Al final, sin mencionar siquiera otras carencias como el olfato o el gusto, mi abuela me dijo que ignorara la sordera y la mudez si llegasen a acometerme, que la única falta total era la ceguera.
Que cuidara mis ojos. Sólo con ellos podría leer. Sólo ellos me salvarían de la soledad.
Marcela Serrano
miércoles, 12 de julio de 2017
Un viaje al pasado por Angela Pradelli
En 2010 estuve viviendo dos meses en Ginebra por una invitación de la fundación Pro Helvetia. Terminaba por ese entonces mi libro La búsqueda del lenguaje y viajaba mucho. Una mañana salí temprano con la intención de conocer Peli, el pequeño pueblo de montaña en donde habían nacido mi abuelo y mi padre. Desde Suiza, por su ubicación, se llega fácil a muchos lugares de Europa. ¿Cómo no iba a llegar a Peli, en el norte de Italia?
Una mañana salí temprano de la residencia, estaba oscuro. Además llovía. Mi intención era llegar a Peli, sacar algunas fotos y volverme. Con suerte, tal vez alguien me señalara la casa familiar. En Milán tomé un tren regional a Piacenza, pero allí nadie supo decirme cómo llegar a Peli. La mujer que vende los pasajes en el quiosco de la estación me dijo que nunca había oído hablar de Peli y me recomendó que tomara un colectivo hasta Bobbio y allí preguntara. Llovía cada vez más fuerte. Le compré el pasaje y crucé la plaza corriendo. Cuando el micro llegó, después de un cuarto de hora, empezamos a subir la montaña. El camino se angostaba, la lluvia era copiosa, las curvas se hicieron cada vez más cerradas. Pensé que tenía que bajarme, volver a Ginebra. A pesar de la lluvia, el paisaje a través de la ventanilla se veía hermoso. Qué hacía yo ahí, sola en el medio de la montaña, en un camino que no sabía adónde terminaba.
Finalmente llegamos a Bobbio. Entré al bar más cercano y le pregunté a la moza si conocía a los Pradelli. Un viejo apoyado en el umbral de la puerta fumaba envuelto en su propio humo.Se arregló el sombrero y se acercó a mí. Tenía ojos celestes, pequeños, la piel arrugada. “¿Los Pradelli? –me preguntó–, claro, los conozco, pero no son de Bobbio, son de Peli.” La moza se alegró conmigo y me dijo que tomara una combi y fuera hasta la comuna, que me apurara, porque la combi estaba saliendo. Eramos cuatro en la combi, subíamos lento por un tramo empinado de la montaña.
Llegué a la comuna 15 minutos antes de que cerrara. Desde la puerta del edificio vi que la combi se alejaba y sentí un vacío. Qué hacía ahí, me pregunté, y sobre todo, cómo haría para volver. Subí las escaleras y entré a la oficina de la comuna. Había dos personas trabajando en sus escritorios. Fueron ellos los que llamaron a Tilde, que había sido la cartera de los pueblos de la región durante cuarenta años y conocía a todos. Con Tilde, en su autito verde, subimos el último tramo de la montaña y llegamos a la casa de los Pradelli. María, Rita, Gianni, sobrinos de mi abuelo, hijos del hermano a quien él le escribía sus cartas desde la Argentina. En seguida nos confundimos en un abrazo con la intimidad de quienes se conocen desde siempre.
Editado por el sello El Bien del Sauce, este libro de Pradelli recupera la historia de su familia con una crónica cargada de lirismo.
|
La tarde se fue rápido mientras contábamos historias. Les dije que recordaba a mi abuelo escribiendo las cartas para su hermano. Que por las tardes, cuando terminaba de trabajar en la quinta, se sentaba bajo la parra y escribía. Aunque me hubiese encantado, no pude aceptar la invitación a quedarme a pasar la noche en Peli porque al día siguiente, por la tarde, tenía que dar una conferencia en la universidad de Ginebra. Me fui con la mochila cargada. Cinco botellas de vino, un sándwich de prosciutto y un racimo de uvas blancas. Cuando nos despedimos, Rita
me dijo que las cartas de mi abuelo estaban guardadas en Génova.
“Son tuyas”, me dijo.
El último tren a Ginebra se había ido cuando llegué a Milán. Saqué un pasaje para el primer tren del día siguiente y salí a buscar un hotel para pasar la noche. Llovía mucho. Abrazando la mochila, caminé por las calles oscuras hasta encontrar un hotel con una habitación disponible. Esa noche me costó dormir.
A la semana siguiente regresé a Peli. Rita y María me prepararon la habitación, dormí frente a los Apeninos, en el mismo cuarto en el que habían nacido mi abuelo y mi padre. Rita me contó que muchas veces quisieron cambiar la salamandra doble que está en la sala grande porque tiene una de las tapas rajada, pero que nunca tuvieron corazón para sacarla sólo porque había dado abrigo a toda nuestra ascendencia. Y cuando por fin tuve las cartas de mi abuelo, no pude parar de leerlas, una y otra vez. Cómo puede ser, me pregunto desde entonces, que un hombre que sólo fue un año a la escuela, escribiera así. Cómo puede ser que un campesino, alguien cuyas manos estaban ocupadas casi todo el día en los trabajos de la tierra, escribiera estas cartas. En Italia pensé en escribir un libro a partir de las cartas, incluiría también los testimonios orales. Visité museos de inmigración en distintos países, pasé muchas horas en el archivo de Bobbio. Me abrieron las puertas de pequeñas iglesias para buscar partidas de nacimiento, actas de bautismo, busqué documentación en las comunas. Después escribí un breve proyecto, que siempre sentí más de mi abuelo que mío. El proyecto ganó becas en Sicilia, en Bogliasco, en Bedigliora, en Nueva York y se convirtió en una escritura itinerante, de viajes y recorridos. No tengo casi ninguna certeza, sin embargo algunos días sé que la escritura es eso, una vuelta hacia el origen.
Volví muchas veces a Peli, un pueblo de diez habitantes en el que todos saben cuándo llego, vienen a saludarme, se alegran de verme. A veces, mientras estoy escribiendo, llega alguien que nos trae el primer corte de la verdura de su huerto, una pasta recién amasada, una foto que cuenta una historia. Una vez que salí a caminar por la montaña, me crucé con un hombre que manejaba un tractor. Se detuvo, me preguntó si yo era la escritora argentina y me entregó un sobre con los datos de su pariente que había emigrado a Buenos Aires después de la guerra. Me pidió que lo ayudara a encontrarlo. Hace poco grabé un saludo de una mujer de 86 años que está casi segura que sus familiares eran vecinos míos en Burzaco y ella quería saludarlos. Acá, en la Argentina, varios me escribieron para ver si puedo encontrar alguna conexión con sus familiares en Italia.
Había terminado de escribir el libro cuando me llegó una invitación para participar de XXII Festival Internazionale de Poesía en Génova. El título del festival sería La Ricostruzione Poetica dell´Universo. Entonces volví.Era junio, primavera en Europa. Y una noche, en los jardines de la Fundación Bogliasco, frente al mar de la Liguria, cerca del puerto del que mi nonno había partido hacia la Argentina para no regresar nunca más, con los Pradelli entre el público, leí los textos que escribí a partir de las cartas que mi abuelo le había enviado a su hermano Modesto. Hicimos una lectura simultánea. Me ayudó Alessandra Natale, que leyó los textos en italiano traducidos por Chiara Tana, mientras yo los leía en castellano. Dos lenguas que susurraban a la par y se encontraban. Esa noche la emoción fue para nosotros como una de las olas del mar que teníamos tan cerca, nos llevaba de aquí para allá y nos devolvía a nosotros mismos serenamente. Estuvimos acompañados en las lágrimas por todo el público, porque las historias de emigración/inmigración se parecen casi siempre.
Esa noche nos volvimos a Génova. Cuando llegamos, cenamos, brindamos y nos quedamos juntos alrededor de la mesa hasta las tres de la mañana, porque sí, y porque nos costaba separarnos. Unos días después, fuimos todos juntos a Peli a dejar un ejemplar de El sol detrás del limonero en la casa. Era verano en Peli y todas las noches, después de cenar, nos sentábamos en una terraza que da a los Apeninos. Contábamos historias, entrábamos y salíamos de ellas con todo el cuerpo del lenguaje y del silencio. A veces, leíamos textos de El sol detrás del limonero; fue el modo que encontramos de organizar la reconstrucción poética de nuestros propios universos.
viernes, 30 de junio de 2017
domingo, 18 de junio de 2017
jueves, 15 de junio de 2017
15 de junio "Día del libro" en Argentina
En muchas ocasiones la lectura de un libro ha hecho la fortuna de un hombre, decidiendo el curso de su vida.
martes, 6 de junio de 2017
domingo, 28 de mayo de 2017
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
La jaula de Javier Villafañe
CUENTO: "LA JAULA" DE JAVIER VILLAFAÑE La jaula Nació con cara de pájaro. Tenía ojos de pájaro, nariz de pájaro. la madre, c...
-
Las palabras deGianni Rodari Tenemos palabras para vender, Palabras para comprar, Palabras para hacer palabras. Busquemos juntos ...
-
"Hoy hubo otra marcha. Una marcha silenciosa y triste, una marcha de pies lentos. Yo también marcho hoy, y reparto mi periódico a quien...
-
Cuento la pequeña oruga glotona 1. Una noche a la luz de la luna llena, reposaba un hueveci...